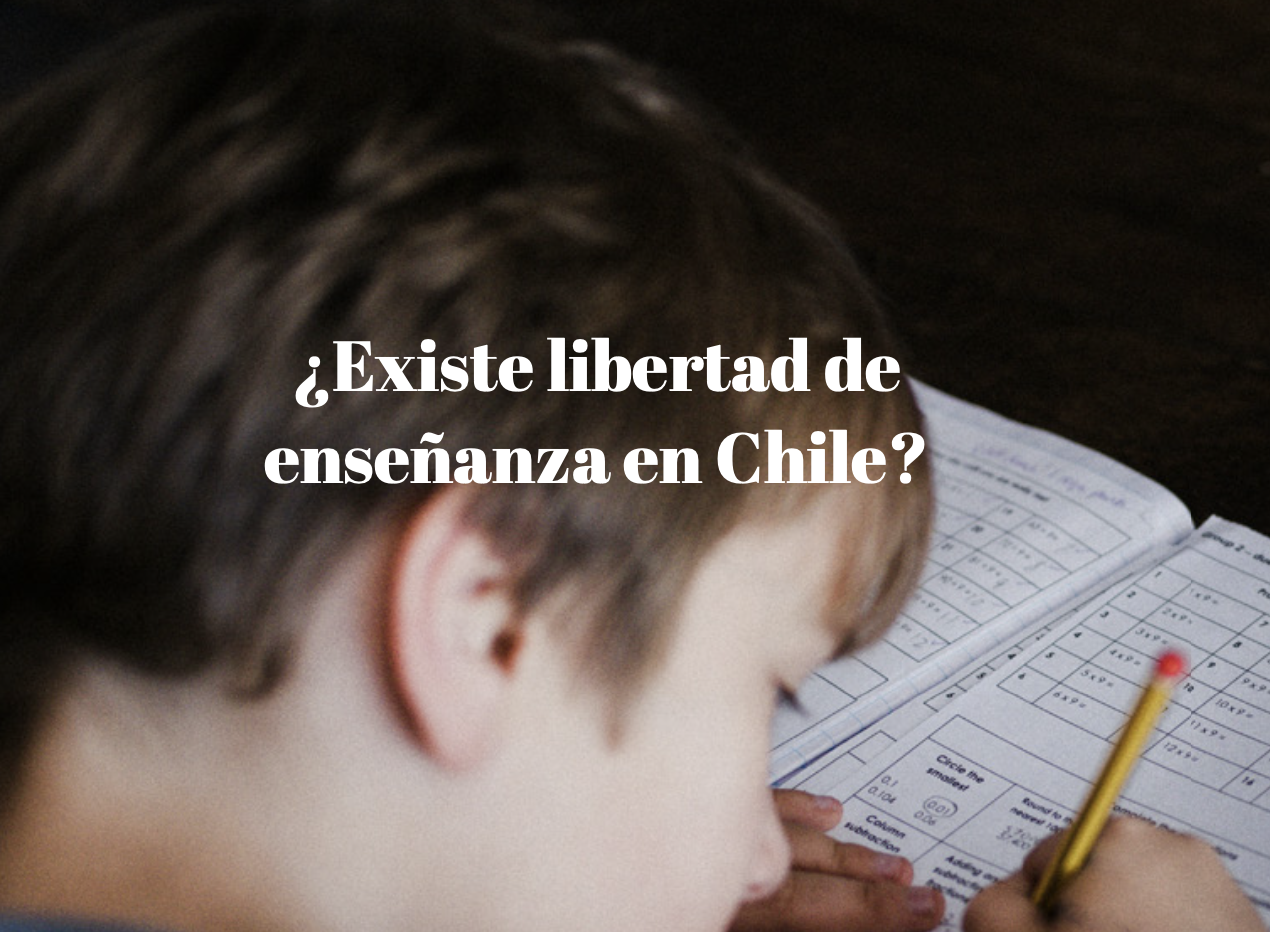¿Existe libertad de enseñanza en Chile? A primera vista, la pregunta parece ociosa, si no directamente malintencionada. Después de todo, sigue vigente una constitución que consagra expresamente la libertad de enseñanza en un texto que no ha sufrido modificación desde su primera formulación en 1980, y los dos proyectos constitucionales rechazados en los plebiscitos de 2020 y 2023, respectivamente, incluían el principio en su articulado. Al parecer, la libertad de enseñanza goza de excelente salud en los idearios políticos vigentes en Chile.
Al mismo tiempo, sin embargo, entre muchos otros ejemplos posibles, constatamos que la uniformidad curricular del sistema escolar chileno es tan abrumadora que incluso llamó la atención de la Fiscalía Nacional Económica, cuya preocupación por el mercado de los libros de texto, ciertamente, no se refería a la diversidad de proyectos educativos ni a la calidad de la educación, sino a un eventual problema de monopolio[1]. Monopolio que, de un modo muy enigmático, no parece deberse tanto a una posición dominante del proveedor cuanto a una completa resignación de los clientes…
El problema, en consecuencia, exige una atención más detenida.
.
Lo que dicen los textos
La Constitución de la República de Chile declara en su artículo 19, n°11, que “la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” y que “no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.
Desde sus orígenes, esta formulación ha recibido dos críticas de sentido opuesto, ambas relativas a una eventual inspiración “neoliberal” del texto. Por una parte, se dice, la norma entiende la libertad de enseñanza en la lógica de la libre iniciativa individual, propia del mercado, y por eso la refiere a una posibilidad de “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” que resulta en todo análoga a la libertad de iniciar un emprendimiento cualquiera. En otras palabras, al menos hasta el momento en que se prohibió el lucro en la educación escolar, el texto constitucional no consagraba tanto la libertad de sostener proyectos educativos diversos, como una libertad irrestricta para montar negocios educacionales.
Por otra parte, en sentido opuesto (y muchas veces contradictorio, pues la etiqueta de “neoliberalismo” da para todo), se criticaba el carácter extremadamente laxo del inciso segundo, que pone como única restricción a la diversidad de proyectos educativos las “limitaciones impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”, omitiendo toda referencia positiva a las funciones típicamente republicanas de formación para la ciudadanía, cohesión social o fomento de las virtudes cívicas en los jóvenes.
En cualquier caso, y más allá de toda controversia, la letra de la constitución vigente resulta plenamente compatible con una concepción robusta de la libertad de enseñanza, que la entiende principalmente como garantía del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones (consagrado a su vez en el art.19, n°10, inciso 2°), de la libertad de conciencia en materia educacional (art. 19, n°6) y de la autonomía de los grupos intermedios para alcanzar sus propios fines (art 1, inciso 3°).
Situándonos estrictamente en el plano de los derechos fundamentales protegidos por la constitución, en Chile es perfectamente lícito y posible definir y sostener un proyecto educativo propio, inspirado en las convicciones y creencias de una comunidad educativa y financiado con subsidio estatal, con la sola restricción de que no sea la pantalla de un negocio lucrativo y de que la educación impartida garantice ciertos mínimos curriculares indispensables para la vida social y sea compatible con las virtudes cívicas más elementales.
En línea con este principio general, el artículo 31 la Ley General de Educación, mandata al Ministerio de Educación la elaboración de unas bases curriculares obligatorias, a partir de las cuales los establecimientos educacionales podrán elaborar su propios planes y programas de estudios para los niveles de educación básica y media.
Pero ¿sucede realmente esto así, tal como suena?
.
Del dicho al hecho…
Al día de hoy, en Chile prácticamente no existen planes y programas elaborados por los mismos establecimientos educacionales. Los que hay, están restringidos al Inglés o bien son, en su enorme mayoría, propios de liceos técnicos, que requieren adecuaciones curriculares para poder enseñar sus respectivos oficios y que, en cualquier caso, también deben cumplir con las bases curriculares mandatadas por la ley.
De hecho, la misma Ley General de Educación relativiza bastante el principio de libertad de enseñanza. En sus losart.28 al 30, la ley define los objetivos generales de la educación parvularia, básica y media, respectivamente, que resultan bastante amplios y consensuables. Pero la formulación y el tono general del art.31 de la misma ley son bastante más restrictivos. Allí se obliga al Ministerio de Educación a elaborar unas bases curriculares obligatorias, formuladas como un mínimo indispensable, validadas por una institución técnica, no política, como el Consejo Nacional de Educación (CNE); sin embargo, el último inciso declara graciosamente que estas bases “deberán asegurar una proporción equivalente al 30% de tiempo de trabajo escolar de libre disposición”, asumiendo con total naturalidad que abarquen hasta un 70% del tiempo lectivo. Por otra parte, como consta a todo aquel que se haya asomado a la realidad de un colegio, la enorme mayoría de los colegios se ve obligado a dedicar ese “tiempo de libre disposición” a cubrir los contenidos de los planes y programas ministeriales, especialmente en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación. Pero ¿por qué, si los planes y programas pueden ser definidos por el propio establecimiento educacional?
De modo muy elocuente, la norma define en el inciso 5° que el Ministerio de Educación deberá elaborar planes y programas para los niveles de educación básica y media que, tras su aprobación por el CNE, serán obligatorios para todos los establecimientos educacionales. De un modo abiertamente excepcional (encabezando el inciso 6° con la adversativa “sin embargo”) la ley reconoce la posibilidad de que un establecimiento educacional elabore planes y programas propios, por sí mismo y sin subsidio alguno, cumpliendo con los objetivos definidos en las bases curriculares y con aprobación del Ministerio de Educación.
Según la letra y el espíritu de la norma, la elaboración de planes y programas propios es la excepción y no la norma. Pero este solo hecho no basta para explicar la abrumadora uniformidad curricular de la educación chilena y la aplastante naturalidad con la que se la asume, incluso por los más fervientes adalides de la “educación de calidad”.
.
El problema de los hechos: el curriculum nacional
Tal como constató el citado estudio de la Fiscalía Nacional Económica, cerca de un 90% de los niños de Chile estudia exactamente lo mismo con exactamente los mismos libros de texto[2]. La norma (siempre en su art.31) exige que los planes y programas ministeriales, según los cuales estudia prácticamente la totalidad de los niños y jóvenes de Chile, aseguren “a lo menos, una proporción equivalente al 15% de tiempo de trabajo escolar de libre disposición”, pero la experiencia muestra que es prácticamente imposible encontrar algún profesor en algún lugar de Chile que haya logrado alguna vez cubrir la totalidad de los contenidos de esos programas en alguna asignatura.
Es una práctica habitual en los colegios de Chile que los profesores reciban ya elaboradas las planificaciones de sus propias clases, de parte del sostenedor, de la dirección del establecimiento o del mismo Ministerio. Sin ir más lejos, se le dio el nombre de “Sistema de Medición de la Calidad de la Educación” a una prueba censal y obligatoria que, en los distintos niveles de la educación escolar, mide fundamentalmente cobertura curricular (con recientes matices) y que, en su diseño original, incluía la elaboración de un ranking público. En síntesis, el mensaje del sistema educacional como un todo tiende a identificar, de modo lineal y sin muchas precisiones, calidad de la educación con cumplimiento de las directrices ministeriales.
El mayor límite a la libertad de enseñanza en Chile está dado, no por la norma, sino por una dinámica uniformante que atraviesa la totalidad del sistema educativo desde hace varias décadas. Es difícil dar cuenta de una realidad tan compleja y multifactorial en un espacio reducido como este, pero quizás una vía posible de acceso se encuentre en una categoría frecuentemente utilizada por los mismos defensores de un curriculum único nacional: es superfluo, frívolo y casi ofensivo enarbolar el concepto neoliberal de libertad, entendida como mera ausencia de restricciones extrínsecas, cuando no se proveen eficazmente las condiciones materiales para su ejercicio.
Según la ley chilena, cualquiera podría abrir un colegio con un proyecto educativo propio e incluso obtener el subsidio para sostenerlo. Por cierto, desde que se instauró el Sistema de Admisión Escolar, ya no es cierto ni siquiera esto, pues a un establecimiento solo podrá acceder por primera vez a la subvención “en caso de que exista una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos educacionales que reciban subvención o aporte estatal, o que no exista un proyecto educativo similar en el territorio en el que lo pretende desarrollar”[3], lo cual ha contribuido significativamente a la crisis de cobertura que hemos podido constatar recientemente. Pero incluso cuando esto no era así, el colegio recién abierto se veía rápidamente forzado a enseñar lo mismo y del mismo modo que todos los demás. No porque lo contrario estuviera prohibido, sino porque resultaba simplemente imposible intentarlo.
En la práctica, aunque nunca se ha definido una política de curriculum único nacional, el que elabora el Ministerio de Educación está tan blindado como si lo fuera, al punto de que un establecimiento normal simplemente lo recibe como un dato. Así se constata, por ejemplo, cuando se revisan los documentos del Congreso Nacional recientemente organizado, precisamente, para revisar las bases curriculares vigentes. Su validez universal está tan asumida que todo el diálogo y la discusión se plantean más o menos explícitamente en los términos de una decisión vinculante para todo el sistema educativo. Por razones opuestas, y de un modo no siempre explícito ni directamente intentado, desde la década de los ’90 tanto la derecha como la izquierda del espectro político concentraron sus esfuerzos en la paulatina consolidación de este sensus communis transversal: allí donde el estatismo de izquierda buscaba un curriculum común que lograra cohesionar a través de la educación a una sociedad profundamente segregada por las políticas neoliberales del régimen militar, la tecnocracia de derecha veía en la educación una especie de commodity capaz de proveer simultáneamente un indicador homogéneo para la competencia meritocrática entre los estudiantes y un índice de calidad unívoco que permitiera a los padres comparar entre los distintos proveedores de servicios educacionales, de manera que, tal como sucedería en un mercado perfecto, prosperen los buenos y cierren (o quiebren…) los malos[4].
Los planes y programas del Ministerio de Educación son aquello que evalúa el Simce, prueba con la cual se mide la “calidad” de un establecimiento educacional, y aquello que se exige en la PAES para acceder a la educación superior; son aquello que define la docencia y la malla curricular de las carreras de Pedagogía, las más reguladas por el Estado y las únicas con acreditación obligatoria, junto a las del área de la salud; son también, por lo tanto, aquello en lo que se forman los futuros profesores, que son evaluados según estos criterios en la Evaluación Nacional Diagnóstica (END), evaluación habilitante y obligatoria para todos los estudiantes del penúltimo año de una carrera de pedagogía; son el contenido de los libros de texto, las “guías didácticas” para los profesores y las planificaciones elaborados por editoriales y fundaciones educacionales, y licitados por el mismo Ministerio para su distribución a los colegios de todo el país. Los esfuerzos necesarios para pensar proyectos educativos curricularmente diversos resultan desproporcionadamente onerosos para las comunidades educativas y desproporcionadamente irrelevantes para las universidades, centros de estudios y organizaciones educativas.
Matices más o menos, sin embargo, las críticas a estos planes y programas son bastante transversales: de los profesores, por su pertinencia y extensión, de las instituciones de educación superior, por la medida en que preparan a los estudiantes para el mundo del trabajo; del mundo de la cultura, por su énfasis excesivo en los saberes utilitarios y su descuido de las humanidades y el arte.
El 92,9% de los participantes en el Congreso Pedagógico y Curricular organizado por el Ministerio de Educación durante 2023 considera que las bases curriculares de la educación escolar requieren deben ser modificadas. Solo un 18% de los participantes parece objetar la monolítica unicidad del curriculum[5].
.
Más allá del curriculum
La educación escolar es mucho más que el curriculum. La educación es mucho más que la mera enseñanza. Con dificultades, los colegios logran sostener sus propios proyectos educativos en los aspectos más cotidianos de la vida escolar (que es buena parte de la vida de un niño en Chile) que escapan a las definiciones curriculares y, sin embargo, son determinantes en la formación de los niños y los jóvenes.
Los desafíos en este ámbito, sin embargo, son crecientes. El mismo curriculum no es neutro, como manifiesta la polémica suscitada a fines del año 2023 por preguntas del Simce sobre drogas y autocuidado en el ámbito de la sexualidad, que solo se conocieron por comentarios de los mismos niños en sus casas, pues las preguntas del Simce son estrictamente confidenciales. Más allá de estas anomalías más o menos ocasionales, el curriculum obligatorio de Ciencias Naturales de II medio incluye entre sus contenidos no solo el uso correcto de los diversos sistemas anticonceptivos, sino también una conceptualización de la sexualidad y de la paternidad responsable[6].
Por otra parte, el control estatal sobre la vida escolar resulta cada vez más pervasivo. Un estudio de 2018, anterior a la crisis del Covid-19, consignaba que un 73,8% de los directores de colegio consultados declaraba utilizar entre un 40% y un 80% de su tiempo en burocracia, parte relevante de la cual consiste en responder solicitudes de información del Ministerio, la Superintendencia o la Agencia de Calidad de la Educación, en el caso de los colegios subvencionados, y de las Corporaciones Municipales y Departamentos de Administración de Educación Municipal en el caso de los colegios municipales[7].
Las normas y exigencias estatales abarcan una variedad prácticamente infinita de aspectos de la vida escolar; desde las estructuras de gobierno, que deben incluir centro de padres y de alumnos, hasta la regulación de los espacios físicos y el equipamiento de los colegios; desde reglamentos de convivencia hasta protocolos que prevean las más diversas situaciones imaginables, definiendo paso por paso las medidas que se tomarán.
La respuesta a las diversas críticas y objeciones aquí planteadas suele ser bastante semejante: la estructura del sistema escolar es tan compleja y diversa, la situación de los establecimientos educacionales es tan frágil, la preparación y disponibilidad de tiempo de los directivos es tan escasa, la sobrecarga y – prescindiendo de los usuales eufemismos – la ignorancia de los profesores es tan grande, que el sistema completo se construye sobre la certeza de que no se puede esperar de ellos mucho más de lo que efectivamente están dando, lo cual, por cierto, es muchísimo más de lo esperable, considerando las circunstancias. Pero con demasiada frecuencia, en vez de poner los esfuerzos en promover a los diversos actores desde sus propias carencias, dándoles las condiciones para su heroico esfuerzo cotidiano no se reduzca a aplicar técnicas y mecanismo recibidos de otros, sino que puedan generar desde sí mismos las respuestas y propuestas para mejorar su situación y la de los estudiantes, se intenta asumir y metabolizar la incapacidad, supliendo desde fuera lo que se debería subsidiar desde dentro.
Tal como explica Chantal Delsol en su libro El Estado subsidiario (IES, 2021), uno de los efectos más preocupantes del asistencialismo paternalista es que, paulatinamente, atrofia la libre iniciativa de quienes están primeramente llamados a hacerse cargo de sus propias necesidades, inhabilitándolos incluso para recibir críticamente las directrices del Estado. Así ha sucedido, en un ejemplo especialmente significativo, con los programas de educación sexual elaborados por elEstado, recibidos y aplicados de modo completamente pasivo por colegios de todo Chile, incluyendo aquellos cuyo proyecto educativo debería hacerlos inaplicables, y así sucedió también con la polémica Circular n°812 de la Superintendencia de Educación, del 21 de diciembre de 2021, sobre derechos de los niños trans en el ámbito de la educación[8] que, pese a no tener ningún valor vinculante y exceder las atribuciones de esta repartición, fue casi universalmente leída como norma obligatoria.
.
En síntesis…
El sistema educacional chileno no incluye ningún sistema coactivo que obligue a los colegios a impartir un determinado tipo de educación; tampoco contiene normas que les prohíban orientar el proceso educativo de los estudiantes del modo que estimen conveniente.
El sistema educacional chileno, en cambio, ha promovido durante décadas una especie de totalitarismo blando, peligrosamente semejante al descrito por Tocqueville en aquellos famosos pasajes La democracia en América[9], caracterizado por un poder “absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno”, semejante “al poder paterno, como si él tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, al contrario, no trata sino de fijarlos irrevocablemente en la infancia”; un poder que “extiende sus brazos sobre la sociedad entera y cubre su superficie de un enjambre de leyes complicadas, minuciosas y uniformes, a través de las cuales los espíritus más raros y las almas más vigorosas no pueden abrirse paso y adelantarse a la muchedumbre: no destruye las voluntades, pero las ablanda, las somete y dirige; obliga raras veces a obrar, pero se opone incesantemente a que se obre; no destruye, pero impide crear; no tiraniza, pero oprime; mortifica, embrutece, extingue, debilita y reduce, en fin a cada nación a un rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobernante”.
¿Hay libertad de enseñanza en Chile? Digamos que en Chile hay un papel que dice que sí.
Gonzalo Letelier W.
.
.
.
[1] Según consigna la página del organismo (www.fne.gob.cl/nosotros/fne/), su misión consiste en “defender y promover la libre competencia en todos los mercados o sectores productivos de la economía chilena. El informe preliminar del Estudio de Mercado EM04-2018, publicado el 02 de abril de 2019, está disponible en www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Informe_preliminar_EM03_2019-1.pdf. Hasta el momento, la Fiscalía ha publicado nueve estudios de mercado sobre temas muy dispares (disponibles en www.fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/)
[2] La situación no ha cambiado mucho desde la publicación del estudio de Pablo Ortúzar, Calidad, formato y mercado de los textos escolares en Chile, Serie Claves para el Debate (IES 2014), disponible en www.ieschile.cl/claves/textos.pdf
[3] Ley 20845, a.2, n°7 del 08 de junio de 2015.
[4] Vid. el notable artículo, ya desde su título, de Bárbara Eyzaguirre y Loreto Fontaine, Una estructura que presione a las escuelas a hacerlo bien, ¿Qué hacer ahora? Propuestas para el desarrollo 66 (H. Beyer & R. Vergara eds., Centro de Estudios Públicos 2000).
[5] El 23% porque es muy extenso; el 29,8% porque hay que actualizarlo a los tiempos; el 21,7% porque hay que mejorar su articulación interna y solo el 18,3% porque hay que flexibilizarlo para darle espacio al desarrollo curricular local. Vid. el Informe Ejecutivo disponible en congresopedagogico.mineduc.cl/custom/pdf/Informe-ejecutivo_v3.pdf
[6] Como consta en https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Ciencias-Naturales/Biologia/80744:CN2M-OA-05. La página manifiesta la estructura asistencialista del apoyo pedagógico ministerial, que prácticamente sustituye y hace superfluo el criterio personal del profesor.
[7] Educación 2020, Menos carga administrativa, más calidad educativa (Junio 2018), disponible en https://educacion2020.cl/wp-content/uploads/2018/06/Más-calidad-menos-carga.pdf. Con un sesgo completamente diverso, a partir de datos semejantes, María Cristina Tupper, Sobrecarga Administrativa en el Sistema Escolar, 167 Serie Informe Social (Libertad y Desarrollo 2017), disponible en https://lyd.org/wp-content/uploads/2017/10/SISO-167-Sobrecarga-Administrativa-en-el-sistema-escolar-Agosto2017.pdf
[8] Disponible en https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2022/03/REXN0812_CIRCULARTRNS.pdf
[9] Alexis de Tocqueville, La democracia en América, Parte IV, capítulo 6.
.
.
.